 |
Tristan und Isolde: El amor sublime e infinito
Giuseppe Verdi, en el transcurso de una entrevista concedida en 1899, dos años antes de su muerte, comentaba a propósito de Wagner: “le debo innumerables horas de maravillosa exaltación. El acto II de Tristán e Isolda está plagado de invenciones musicales, siendo una de las creaciones más sublimes del espíritu humano.” Con estas palabras, el viejo Verdi se desdecía de otros comentarios más despectivos sobre el Tristan, realizados muchos años antes, donde definía esta partitura como prácticamente infumable. Y rendía un particular homenaje a su gran “colega-antagonista”, cuya muerte en 1883 le había dejado solo para disfrutar del extraordinario triunfo que supusieron sus dos últimas y geniales creaciones: Otello de 1887 y Falstaff de 1893.
Tristán e Isolda es el drama musical más perfecto y logrado de Wagner, donde se entra de lleno en el reino de la “melodía infinita”. Partiendo del hermoso y patético preludio, formado por los seis primeros “leit-motive” de una obra que cuenta nada menos que con unos sesenta, Wagner construye un tejido orquestal abiertamente sinfónico y no sujeto a una forma determinada, plagado de osadías armónicas, en la que las voces humanas, concebidas como instrumentos de carácter solista de la orquesta, se limitan a realzar y a aclarar el significado de la textura musical, en el que se enlazan, contraponen, mezclan y sobresalen los motivos recurrentes antes citados, cuyos significados se ven, a su vez, sometidos a una metamorfosis que no permite etiquetarlos como meramente representativos de un solo personaje o sentimiento, cosa que no ocurre en otros dramas musicales wagnerianos. Tal es la variedad, riqueza y unidad logradas con estos temas que no importa la duración de la obra: más de cuatro horas, sin contar los intermedios, pues el desarrollo del binomio letra-música resulta en todo momento ajustado y equilibrado. Por tanto, la obra ni aburre ni cansa, lo que no siempre sucede con los demás dramas musicales wagnerianos. El acorde de Tristán, con el que se inicia la ópera, no solo representa la cumbre de toda la música romántica, sino que, además, constituye también el origen de la música del siglo XX, incluso de la “atonal”. Indudablemente, sus pocas notas resumen todo un mundo que desaparece y anuncian una nueva música que se proyecta hacia el futuro. |
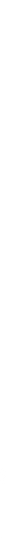 |
 |